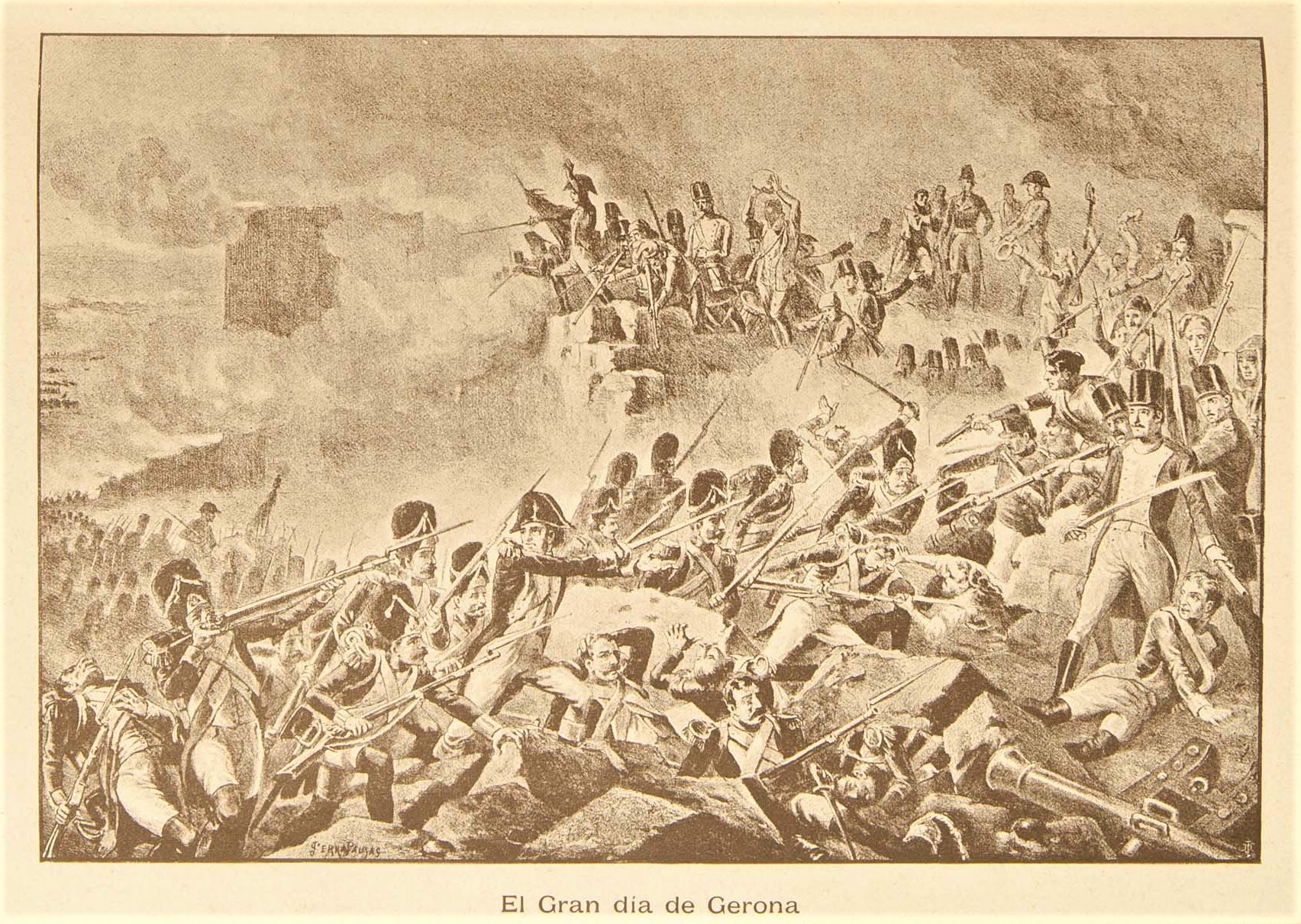Mediodía del jueves 2 de junio de 1921. En la terraza de la Parisiana, selecto establecimiento donde suele concurrir la alta sociedad madrileña, se han congregado unos cuatrocientos comensales para asistir al banquete en homenaje de Blasco Ibáñez que ha organizado un grupo de escritores y artistas. En la mesa presidencial, junto al agasajado, la marquesa del Ter, Mariano Benlliure, el alcalde de Valencia, señor Samper; María Llácer, Rafael Altamira, José Pinazo, Amalio Gimeno, Francos Rodríguez, Royo Villanova, Hoyos y Vinent, Francisco Verdugo y otras personalidades. Los asistentes a la fiesta coinciden en la necesidad de celebrar los «recientes y magnos triunfos en Europa y América» del, según la prensa, glorioso novelista.
No se ha dejado nada al azar. Varias muchachas con la indumentaria de valenciana han cubierto con flores la mesa presidencial. Detrás de ella, un tapiz elaborado con rosas y claveles, al centro del cual reza la leyenda «A Blasco Ibáñez». Antes de empezar el ágape, todos se ponen en pie para oír cómo una orquesta interpreta el himno de Valencia, ciudad que es vitoreada junto a los nombres de España y Blasco Ibáñez. Luego, la orquesta sigue amenizando el banquete con piezas, entre otras, de compositores valencianos.

Cobrará, a continuación, la palabra su protagonismo, cuando el señor Cola pase a leer las numerosas adhesiones al acto. Así las de figuras relevantes como Palacio Valdés, Ramón y Cajal, Álvarez Quintero, el ministro de Instrucción pública, Manuel Bueno, Pla, Moreno Carbonero, Carracido, Zozaya, Ramírez Ángel o el mismo torero valenciano Manuel Granero.
Como el conde de Romanones, presidente del Ateneo de Madrid, no ha podido asistir, el secretario de la institución, señor Victoriano García Martí, lee una carta suya, en la que disculpa su ausencia y destaca el papel del Ateneo en la iniciativa del presente festejo, pues los éxitos de Blasco, según encarece García Martí, pueden ser para la juventud un ejemplo de hasta dónde puede llevar la disciplina de la voluntad, de la filosofía de la acción.
También Ricardo Samper y Amalio Gimeno intervienen. El primero, agradeciendo en nombre de la ciudad a la que representa el homenaje a su artista predilecto. El segundo, volviendo a subrayar el carácter especular de la voluntad del escritor.
Agradecido ante los afectivos elogios que recibe, Blasco Ibáñez levanta para declarar que acepta el homenaje no tanto por el reconocimiento a su obra literaria, como por cuanto sus éxitos contribuyen a difundir la gloria del país. Acto seguido, el breve discurso que ahora se reproduce:

«Ningún país como el nuestro necesita de una activa propaganda. No sé por qué se ha olvidado en el mundo cuanto de bueno hemos hecho; no he logrado explicarme tampoco —a no ser por una mal disimulada envidia— por qué se recuerda tan rápidamente cuanto malo hicimos.
En mis viajes de propaganda, en muchos países, al hablar de España he sentido con gran indignación decir: «España, el país de la Inquisición». Y yo he exclamado: «España, España es el país que descubrió medio planeta y supo dar la vuelta a toda la redondez de la tierra».
He recorrido toda la América. En las diez y nueve República que hablan castellano he podido observar cuánto es el amor, la veneración que hay hacia España, el idioma común, la identidad del espíritu, que informa la vida de esos Estados, nos hace sentirnos en nuestra propia casa.
Emplearé una imagen: Las diez y nueve Repúblicas son como diecinueve palacios. En ellos, las columnas, los capiteles, los adornos arquitectónicos, hasta el moblaje, podrá ser francés, inglés, italiano; pero lo permanente, lo perdurable, la obra de albañilería, los muros, son de España, obra de españoles. (Ovación.)
Y esto, que he observado a primera vista en los países americanos de habla española, lo he visto también en la América del Norte, en los países donde se habla inglés.
En la América del Norte también hay pueblos civilizados por nosotros. En lo que pudiéramos llamar la Costa Azul de los Estados Unidos hay pueblos conquistados por españoles el siglo XVIII civilizados por españoles.
California, que es el centro supremo del Pacífico, tuvo como primer habitante a un pobre fraile de Baleares el Padre Junípero Serra, y como primer civilizador, a un obscuro militar de Norte de España: el teniente Portolá.
En muchos pueblos de los Estados Unidos, donde he dado conferencias, al presentarme con el traductor inglés, el auditorio pedía que se retirara; les interesaba más que la plena comprensión del concepto, el no perder nada de la expresión de la eufónica prosodia de nuestro idioma, de la fuerza plástica del verbo castellano.
Vamos todos a emprender una nueva cruzada; yo he sido, por más audaz, el que ha desbrozado el camino. Después, estoy seguro que continuaréis vosotros. Debemos emprender nuestra obra, y no os asuste la grandiosidad de aquel mundo.
A medida que son más altos sus edificios, más profundos han de ser sus cimientos, y cuanto más ahonden, más se apoyarán en el fondo, que es nuestro, que es de nuestra raza, que es de nuestro espíritu, que constituye la gloria de España.»
(El Liberal, 3-6-1921, pp. 1-2; Cultura Hispanoamericana, 103, junio 1921, pp. 24-25)